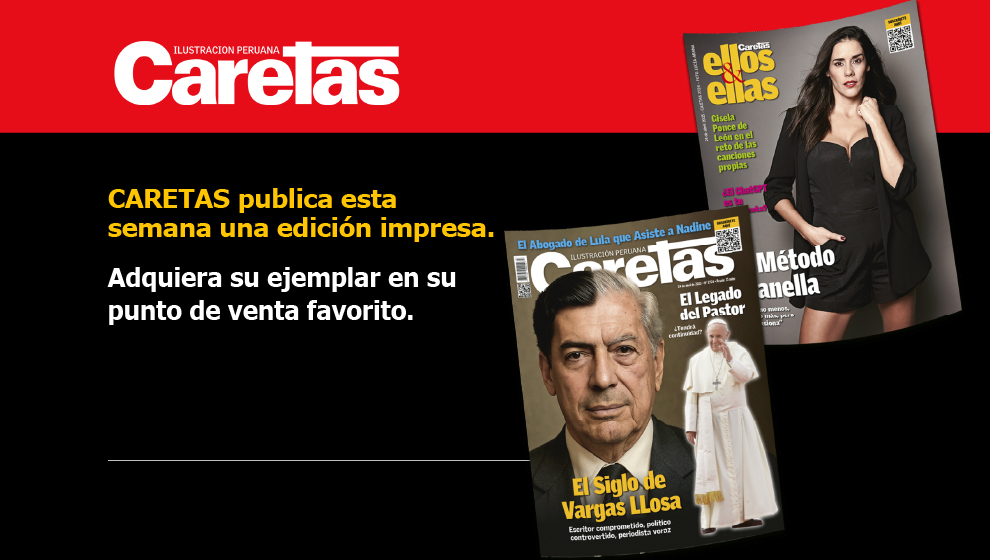Heading Title
Las últimas
Por: Jorge Kishimoto Yoshimura
Por diversos medios, incluido un periódico español, nos hemos enterado que Eduardo González Viaña ha sido premiado como el narrador del año 2024.
La Sociedad Literaria Amantes del País lo acaba de reconocer como uno de los escritores más destacados de la literatura peruana.
Con su más reciente obra “Memorias. El poder de la ilusión”, González Viaña nos sumerge en un relato íntimo que entrelaza episodios personales con reflexiones profundas sobre la historia y la cultura del Perú.
–Hablemos de tu obra en su conjunto. Es posible distinguir en ella sagas como las novelas y cuentos sobre la inmigración en los Estados Unidos. Sin embargo, quisiera saber algo acerca de “Don Tuno, el señor de los cuerpos astrales”. ¿Es realismo mágico? ¿Cómo lo describirías o has descrito en tus clases universitarias en los Estados Unidos?
Supongo que soy muy mal docente de mi propia obra, pero en todo caso quiero señalar que el texto es completamente real. Los chamanes en las tierras peruanas no son magos que vuelan ni sacan conejos del sombrero. Generalmente, son curtidos hombres del campo que responden a las necesidades de su gente, algunos de los seres humanos más sufridos del planeta.
La magia de ellos no es magia. Es el recurso a los viejos remedios del mundo andino, clausurados, pero no superados por la colonización.
Conversé con un chamán llamado Eduardo Calderón Palomino que vivía cerca de Trujillo y me enteré de que no solamente curaba el cuerpo de una persona, sino también su casa y su familia. Hacía de la salud una cuestión social, y este era un pensamiento propio de su tierra. La suya era una valiente rebelión contra el presente. Su mundo lo hacía fuerte.
–Has sido catedrático en la Universidad de Berkeley y en Western Oregon University durante casi treinta años. Tus obras sobre la inmigración se inician con “El Corrido de Dante”. Hablemos de ese libro. Dos nombres nos recuerdan a dos grandes maestros de la literatura: Dante y Virgilio, pero Virgilio es un burrito. ¿Es una ironía? ¿O es más bien un burrito juanramoniano? Con esa obra recibiste el premio Latino internacional de los EE. UU., ¿qué supuso ese premio para ti?
Dante y Virgilio provienen de mi lectura precoz de La divina comedia. La devoré cuando tenía once años de edad, luego de que una bibliotecaria airada me echara de su reino, aduciendo que los niños no deben ingresar en bibliotecas. Ello, y la ayuda de mi abuelo quien leyó conmigo el libro, convirtió en una obsesión el tema y en no pocas de mis novelas lo aludo, como el caso de “Vallejo en los infiernos” o “Kachkaniraqmi, Arguedas”.
No es una ironía, sino una pasión. A Dante y a Virgilio los acompaño por uno y otro lado de la historia como un impetuoso creyente.
El premio me hizo mucho bien porque, en diversos lugares de EE.UU. me invitaron a leer y a hablar, y no tan solo lo hice acerca de mi literatura, sino de la emigración como una elección permanente de los seres humanos, así como del derecho de los inmigrantes a conservar la magia de hablar español.
–Y sobre “Sarita Colonia viene volando”, ¿cuánto hay de inspiración y cuánto de racionalidad en la escritura de esa novela y qué recomendarías a quienes emprenden ese tipo de tarea?
No me gustaría dar recetas. Me refiero solamente a mi experiencia. La inspiración y la racionalidad, por supuesto, tropiezan a cada rato con el sueño.
En el caso de Sarita Colonia describí a una santa informal a través del rostro de las muchachas más pobres del Perú, migrantes, indígenas y serranas. Después, entrevisté a centenares de sus creyentes, pero muy pocos testimonios eran siquiera similares. Diferían en lugares, en tiempos y en milagros. Entonces comprendí que el sueño forma parte de la realidad, sobre todo en mi país, y, por supuesto, me dejé llevar.
–En 2007 (¿con el antecedente de Sarita Colonia?) elegiste a Vallejo. ¿Nos puedes hablar del proceso de redacción de esta novela?, ¿por qué solo te refieres a los años que Vallejo vive en el Perú?
“Vallejo en los infiernos” no aspira a ser una biografía sino, más modestamente, una novela biográfica. Por eso, me atengo solamente al tiempo que Vallejo vivió en Trujillo y más concretamente a los meses que padeció la cárcel. Creo sinceramente que ese tiempo es el más seguro germen y umbral de Trilce.
–Y, en 2020, regresaste a la novela histórica con “El largo camino de Castilla” y, a partir de ese momento, continúas en la historia. ¿Por qué?
En ese libro, al igual que en el de Vallejo, me concentro en un año de la vida del personaje. Ramón Castilla (1797 – 1867) es famoso por haber sido, en 1854, el presidente que abolió la esclavitud y redimió los lazos económicos que pesaban sobre los indígenas, quienes, a pesar de la independencia, todavía tenían que pagar un tributo por vivir en su propia tierra.
La novela cuenta los ocho meses y medio que duró su viaje desde Río de Janeiro hasta Lima a través de toda la selva amazónica. Castilla era soldado del ejército español y quería reintegrarse a sus filas. En efecto, así lo hizo, luego de aventurarse por tierras inhóspitas y conocer flora y fauna fantásticas. Así, parecería una novela sobre Indiana Jones. Sin embargo, la mía describió el momento en que el viajero fue apresado en un quilombo, una república de negros libres y, además, narra los días que pasó en una misión de origen jesuita en la cual nadie era propietario de las tierras sino Dios.
Al llegar a Lima, el héroe fue recibido por el virrey. Sin embargo, pocas semanas más tarde, se encaminó hacia el insurgente de San Martín. La naturaleza, el quilombo y las misiones acaso lo habían convencido del valor que tiene la libertad.
–Por las novelas que has publicado en los últimos cinco años, se nota que estás explorando el Perú. Al igual que Benito Pérez Galdós en España, estás haciendo una suerte de episodios nacionales. ¿Es eso lo que pretendes?
El año de la pandemia, fui uno de los primeros en caer. Me quedé en un hospital 18 días y fui testigo de hechos terribles. Al mismo tiempo que las medicinas y el oxígeno medicinal encarecían, la gente se moría en las calles porque sus medios económicos le impedían recurrir a ningún servicio hospitalario. Por fin, centenares de personas tomaron los caminos fuera de Lima para ir a morir en sus lugares de origen.
En esos momentos, me pregunté ¿qué es la patria? Y quise saber si los peruanos teníamos una. Si damos esa denominación a un esfuerzo comunitario y a un convenio que nos garantice salud y educación, en primer término, la nuestra no lo es precisamente.
Mi tarea, desde ese tiempo, ha sido una búsqueda de la historia y de los valores que nos harían volver a tener una patria. Por eso he escrito mis libros sobre Ramón Castilla, Garcilaso de la Vega, José María Arguedas, César Vallejo, y voy a continuar escribiendo. O sea, voy a continuar viviendo.