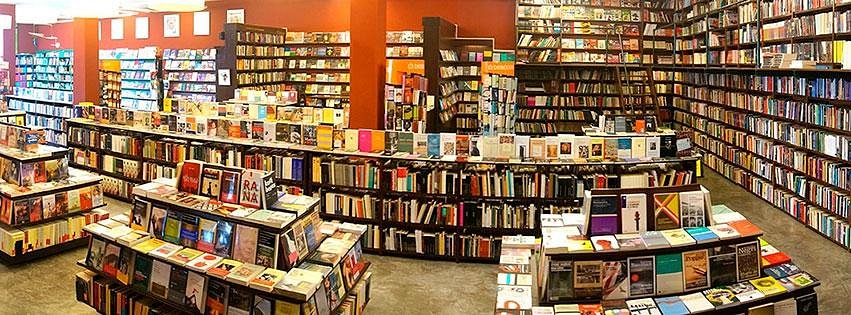Así como le épica orden de ataque del general José María Córdova (“División: ¡armas a discreción! ¡De frente, paso de vencedores!”) fue decisiva para la victoria patriota en la batalla que selló nuestra independencia; el hábito de la lectura resulta crucial para forjar, por fin, el Perú con que soñaron nuestros próceres y héroes, liberándonos de la falta de valores cívicos en gran parte de nuestra población y, sobre todo, del marasmo, ineficacia y/o corrupción de nuestra clase gobernante que tiene al país al borde del abismo. No nos demos por vencidos: ahí está la producción editorial de 2024, generosa en libros perdurables.
EL BICENTENARIO
Contrastando con la indignante pobreza con que el Estado ha celebrado el bicentenario de Junín y Ayacucho, lo conmemoraron señeramente dos títulos de la colección más importante dedicada al bicentenario, a cargo de la Universidad Ricardo Palma y la Academia Nacional de la Historia: Margarita Guerra Martinière y otros: Bicentenario de la independencia del Perú: Junín y Ayacucho, 1822-1826, 2 tomos; y Eduardo Arroyo Laguna (ed.), El bicentenario de la libertad de América. Junín y Ayacucho, 1824-2024.
De otro lado, sobresalió Natalia Sobrevilla Perea, como editora de Ayacucho, 1824. El fin del ciclo revolucionario; y como autora de La nación subyacente. Diez ensayos para pensar la independencia peruana. También, los necesarios rescates del rol de las mujeres: Linda Lema Tucker, Libertadoras de la independencia del Perú. Junín y Ayacucho; y Teresina Muñoz Nájar, Valientes: mujeres del bicentenario.
Además, se reeditó facsimilarmente el clásico de José Joaquín Olmedo, La victoria de Junín – Canto a Bolívar; presentación de Ricardo Silva-Santisteban. Súmese la oportuna reunión de tres textos satíricos en la serie Constituciones peruanas, 1854-2024: La Constitución Política (Poema satírico), de Felipe Pardo y Aliaga; La Constitución seguida del Código Penal del Perú, de Manuel Atanasio Fuentes, el Murciélago; y la Constitución Política del Perú (reedición corregida del poema de 2021), de Santiago Vera.
EL AÑO DE RIBEYRO
Recordando los 30 años de su muerte, Julio Ramón Ribeyro se enseñoreó como el mayor protagonista de la FIL y de numerosas actividades y publicaciones conmemorativas. Se entregó un nuevo libro suyo: Invitación al viaje y otros cuentos inéditos, prologado por Jorge Coaguila; aunque sean textos que Ribeyro no se animaba a publicar, se justifica plenamente dar a conocer todos los escritos de un autor de su importancia, cuanto más que se trata de cuentos no carentes de interés.
Lo estudió memorablemente Paul Baudry, Fila para la gloria. Convertirse en Julio Ramón Ribeyro. También: César Ferreira (editor), Los cuentos de Julio Ramón Ribeyro: catorce textos críticos. Además, la oportuna reedición del agudo enfoque del gran escritor Miguel Gutiérrez: Ribeyro en dos ensayos.
Una muestra de la admiración que despierta en las nuevas generaciones de escritores aflora en el cuento que da título a Un plan para secuestrar a Ribeyro, de Arturo Valverde.
Resulta significativo el protagonismo de Ribeyro en el año de Junín y Ayacucho. A imagen y semejanza de nuestro frustrado país, padeció la tentación del fracaso. Pero no dejó de escribir, hasta imponerse, victorioso, como uno de los grandes de la literatura contemporánea en español.
VIGENCIA DE LA GENERACIÓN DEL 50
El sesquicentenario del nacimiento de José María Eguren pasó desapercibido en nuestro medio. El mayor homenaje se realizó en España: Gema Areta Marigó lanzó una edición crítica de su Poesía y prosa en la canónica colección Letras Hispánicas, de la editorial madrileña Cátedra.
En cambio, sí se celebraron los centenarios de dos figuras fundamentales de la generación del 50. En primer plano, el portentoso creador multifacético Jorge Eduardo Eielson: en la exposición organizada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, se obsequió Cuando el amarillo mes de abril (El mecanoscrito Lorenzelli), edición de Carlos Castro Sajami y otros; se reconstruyó y puso en escena Maquillage, pieza ganadora del Premio Nacional de Teatro; etc. En lo concerniente a Sebastián Salazar Bondy, la tesonera labor que, en los últimos años, viene cumpliendo Alejandro Susti, difundiendo su legado, fructificó admirablemente: Una afilada aguja. Antología poética, selección y prólogo de Susti; Pobre gente de París, prólogo de Susti; Crónicas desde Europa, 1956-1957, edición de Susti y Alejandro Susti (ed.), Algo de él queda y será entregado a los demás. Sebastián Salazar Bondy: Ensayos en torno a su obra.
La vigencia de la generación del 50 se comprueba cabalmente en que a ella pertenecen Ribeyro (nuestro máximo cuentista) y Mario Vargas Llosa (nuestro Premio Nobel y novelista más universal), quien se hizo presente con un volumen de lectura imprescindible, aparecido inmejorablemente en el bicentenario: El país de las mil caras. Escritos sobre el Perú, obra periodística II; y fue enfocado perspicazmente por Carlos Aguirre en Cinco días en Moscú. También forma parte de ella el gran poeta Carlos Germán Belli, fallecido el 2024, de quien se publicó su tesis La poesía vanguardista de Oquendo de Amat , aparte del estudio de Alejandro Mautino Guillén: La retórica neobarroca y la construcción del discurso erótico en la poesía de Carlos Germán Belli.
FORJADORES DE PERUANIDAD
Ahora más que nunca peruanicémonos con los grandes forjadores de la peruanidad:
- Inca Garcilaso.- el ilustre poeta y crítico (el garcilisista más destacado de las últimas décadas) José Antonio Mazzotti, antes de partir, nos obsequió uno de los libros del año: El Inca Garcilaso y la invención del Perú.
- Ricardo Palma.- las ediciones críticas de la tercera serie de sus Tradiciones peruanas, a cargo de Pedro Díaz Ortiz; La bohemia de mi tiempo, ed. de Carlos Alberto Pérez Garay y Rodil, ed. de Miguel Ángel Vallejo Samesmima.
- César Vallejo.- la noticia del año fue el hallazgo del poema desconocido “Navidad”, rescatado por Wilmer Cutipa Luque. Resaltemos un excelente estudio critico: César Vallejo, Trilce y Dadá París: huellas de un estímulo silenciado, de Carlos Fernández, quien también nos brindó El joven Vallejo, 1905-1919: Apuntes para una biografía intelectual.
- Gamaliel Churata.- por fin, el Ministerio de Cultura declaró a la obra de Churata un patrimonio cultural de la nación. Se enriqueció la cada vez más abundante bibliografía churatista: la contribución monumental de Omar Aramayo: Churata. Un diablo feliz baila en los ovarios de la Pachamama; un nuevo alcance de Mauro Mamaní Macedo, la compilación de Cuentos del Tahuantinsuyo de Churata; y la biografía novelada de un churatista perpetuo: José Luis Ayala, Gamaliel y el tiempo sideral.
- José María Arguedas.- conmemorando los 60 años de su aparición, el FCE, en coedición con Horizonte, invita a leer Todas las sangres, de José María Arguedas, como la obra maestra que es de su visión integral del Perú.
EDICIONES CRÍTICAS
Debutó a lo grande la Editorial Guamán Poma de Ayala, un sello dedicado a las ediciones críticas de auténticas rarezas bibliográficas. Nos entregó La extirpación de la idolatría del Perú, del R. P. Pablo Joseph de Arriaga, S. J., una impecable edición conmemorativa por el IV centenario de su publicación, bajo la dirección general de John Palomino Hinojosa. La edición, transcripción y notas a cargo de Jorge Huamán Machaca; y el escudo preliminar, de Jimmy Martínez Céspedes.
La cosecha más generosa le corresponde al principal sello peruano de ediciones críticas: M y L. Además de los títulos de Ricardo Palma arriba mencionados, nos obsequió El poeta cruzado, de Manuel Nicolás Corpancho, ed. de Johnny Pacheco Quispe; Atahualpa o la conquista del Perú, de Carlos Augusto Salaverry, ed. de Miguel Ángel Vallejo Sameshima; El ángel salvador, de Narciso Aréstegui, ed. de Johnny Pacheco Quispe; Sacrificio y recompensa y Escritos en prensa extranjera de Mercedes Cabello de Carbonera, ed. de María Nelly Goswira y Claire Emilia Martín –la primera–, y de Ronald Briggs y Mónica Cárdenas Moreno –la segunda–; La ciudad del sol de Zoila Aurora Cáceres, ed. Sofía Pachas Maceda; Un drama singular (Historia de una familia) de Lastenia Larriva de Llona, ed. Johnny Pacheco Quispe y estudio de Daniela Arcila Medina; y un importante rescate de uno de los primeros cuentistas peruanos: Hojas de mi álbum de José Antonio Román, ed. Ana M. Alejos Ríos. Esta notable obra de uno de los primeros cuentistas peruanos también contó con una edición crítica de Elton Honores.
Sumemos otra formidable edición crítica: Libro de visitas de Santo Toribio de Mogrovejo, 1593-1605, edición y estudio de José Antonio Benito Rodríguez.
No olvidemos la edición facsimilar de Himnos del cielo y de los ferrocarriles de Juan Parra del Riego, con estudio de Valentino Gianuzzi. Mención especial merece la hermosa edición definitiva de la obra cumbre de Miguel Gutiérrez: La violencia del tiempo, prologada por Peter Elmore.
POESÍA
El poemario del año fue Entonces, de José Cerna. Perfeccionando la excepcional factura de su poemario anterior (Ruda), fusiona, cual un microcosmos coral y caleidoscópico, las vertientes creadoras del 70: la poesía “visual”, el poema integral, la óptica contestaría y las voces migrantes del desborde popular. Lo acompañan en excelencia Jorge Pimentel, con un registro distinto al que lo ha hecho una referencia central del 70: Jardín de uñas; Oswaldo Chanove, siempre en erupción cuestionadora: 4799 pulsaciones por hora; y el deslumbrante Nilton Santiago, ejemplo mayor de la poesía de estos años, lúdica y en carne viva, entre el legado vanguardista y el vitalismo cotidiano: Miel para la boca del asno (premio Emilio Alarcos, Madrid, Visor).
Sobresalieron, además, nuevos aportes de poetas relevantes: Mirko Laver, Chifa de Lambayeque; Roger Santiváñez, Ravenhill; Carlos López Degregori, Cuaderno de debilidades; Enrique Sánchez Hernani, El vértigo de las luces amarillas; Isaac Goldemberg, El nuevo gusano saltarín; Miguel Ángel Zapata, El florero amenaza con hablar; Jorge Frisancho, Ese campo minado; Antonio Sarmiento, Odumodneurtse!; Víctor Coral, Aparejos, para exhumar la poesía (Premio José Watanabe Varas, Asociación Peruano Japonesa); Julia Wong Kcomt, El libro aún no escrito sobre las mariposas / Vuelus interruptus; Victoria Guerrero, Todas las poetas peruanas tienen cáncer; Cecilia Podestá, Impuras / El libro rojo; José Carlos Yrigoyen, El libro de Zoe, y Paul Forsyth, Melancolía.
Destaquemos, a su vez, la calidad de Gloria Mendoza Borda, El silencio de la memoria; Óscar Málaga, Baladas de La ribera de Los sauces; Jorge Espinoza Sánchez, Ya no espantan los bárbaros; Dalmacia Ruiz Rosas, Peligro de los labios rojos; Rocío Silva Santisteban, La máquina de limpiar la nieve; Miguel Ildefonso, Somniun: poemas inéditos 1990-2009; Grecia Cáceres, Yo que siempre estuve aquí; Juan de la Fuente Umetsu, Umetsu; José Beltrán Peña, Entre la seda y la tinta: 273 haikus eróticos; Moisés Castillo Florián, Vía poiesis / Cosmovisiones del ser; Juan José Soto, Cielo exhausto; Bruno Mendizábal, Confinamiento & amor; Pablo Salazar Calderón, Bus de la energía pura, Paloma Yeroví Cisneros, Punta negra y Juan Ignacio Chávez, Isla de gallo.
Obra reunida.- Un acontecimiento mayúsculo: Manuel Pantigoso, Rompeolas de altamar (Obra poética completa), 2 tomos (Ed. de Ligia Balarezo); subrayamos que los 13 poemarios inéditos, incluidos en el tomo 2, fulguran entre lo mejor de la poesía publicada en 2024, con cumbres en la categoría estética más difícil y trascendente: lo sublime.
De otro lado, festejemos a dos poetas significativos: Renato Sandoval Bacigalupo, Trenos de trinos: Poesía reunida 1983-2023, con 5 poemarios inéditos; y Sonia Luz Carrillo, Piedra labrada. Poesía total 1973-2023. Circuló, también, la edición peruana de la consagrada internacionalmente obra de Mario Montalbetti, Lejos de mí decirles. Poesía reunida 1978-2018.
MICROFICCIÓN
Lo mejor: Ricardo Sumalavia, Enciclopedia vacía: El gran sueño; Germán Vargas Ghezzi, Minimales: Dichos de bichos; José Beltrán Peña, 555 minificciones; Jorge Rivera Rojas, Bestiario de Ludovico y Paola de la Jara, Brevities.
CUENTO
Magistral por donde se lo mire: pericia verbal y técnica (con aliento poético), intensidad y hondura, visión abarcadora de los distintos niveles de la realidad, matización y complejidad para develar la psicología de sus personajes y los temas candentes de nuestro país, el cuentario del año es Niños del pájaro azul de Karina Pacheco.
Lo acompañan la maduración artística de Juan Carlos Cortázar en Un festivo ardor; la consistencia de dos cuentistas capitales de nuestras letras: Fernando Ampuero, Tanta vida no te di y Óscar Colchado Lucio, La cabaña sola; y la originalidad y el ingenio con que Ary Malaver explora el cuento y el microrrelato: En la ruta (Granada, Valparaíso Eds.)
Párrafo aparte amerita un conjunto excelente de relatos de horror y patología, publicado por Pandemonium: Tania Huerta, Mater macabra; Yelinna Pulliti, Mala sangre; Valeria Montes Pastor, Oda a las polillas; y Oswaldo Castro, Umanos haberrantes / Cuentos dismórficos.
Otros volúmenes a destacar: Julián Pérez, Diagnosis; Leonardo Aguirre, Elogio del asterisco; Juan Carlos Mústiga Benites, Qué debo hacer para ganarme tu amor; Irma del Águila, Un cocodrilo duerme la siesta y otros relatos animales; Gloria Cáceres Vargas, Muqu patapi / En la colina; Tanya Tynjälä, Surrealidades, Julio Durán, Ninguna historia; Jeremy Torres-Montero, El lugar de donde la nieve no se ve y Ugo Velazco, Yo no hablo de venganzas.
OBRA COMPLETA.- Un autor de primer orden: Enrique Prochazka, Todos los cuentos.
NOVELA CORTA
Recomendamos El escapista de Pedro Novoa, Enkríka: batallas de un rey congo en el señorío de Huachipa de Cronwell Jara, El camino de los aegeti: Trueno silente de Jeremy Torres Montero, Delia de Mauricio Málaga, El sinchi de Giuseppe Bartoli y 1600: Beatriz Clara Coya (Premio Julio Ramón Ribeyro, Banco Central de Reserva) de Roberto Rosario Vidal.
NOVELA
En un rubro donde abunda lo declarativo y explícito, festejemos la matización subyacente de dos virtuosos de la trama vertiginosa –el primero– o maniática –el segundo–: Santiago Roncagliolo, El accidente, y Diego Trelles Paz, La lealtad de los caníbales. Sobresalieron, de otra parte, una de las mejores novelas sobre la migración latinoamericana, Mil pasos hacia el norte de Eduardo González Viaña; un retrato cabal de un narcotraficante: Aullar las sombras de Charlie Becerra; y la antinovela La novela liberada de Víctor Ruiz Velazco. Finamente, brillaron dos nuevas voces de cautivamente magia verbal e ingenio cuestinador: Antonio Taboada, El legado de los conquistadores (Antequera, España; Ex Libris), y Orlando Quevedo, Al pie de las hambres.
Celebremos, finalmente, la alta calidad de La rueda de la fortuna de Juan Morillo Ganoza, Nuestros venenos de Augusto Effio, El mar de Silvia de Santiago del Prado, Vocación de Luis Hernán Castañeda, El fantástico sueño de aniquilar esto de Giacomo Roncagliolo, El jardín en el desierto de Grecia Cáceres, Se hace otoño de Susanne Noltenius, Morir el cielo de César Panduro Astorga, Vida animal de María José Caro, La vida adulta de Sergio Llerena y Papá huayco de Alfredo Villar.
LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
Una joya: Los principitos del “aviador planetario” Willy del Pozo, su corazón de niño mimetizado plenamente con el aviador Antoine de Saint-Exupèry. Constituye un ejemplo magistral de creación colectiva, bellamente ilustrada: bajo la batuta de Willy del Pozo, los 12 ganadores del Premio Internacional de Novela Infantil Altazor homenajean al inmortal Principito.
Contribuciones dignas de aplauso: El anciano Oroma cuenta su vida y Narraciones de la Amazonía de Róger Rumrrill; Zoonetos y Milú y otros cuentos de Alberto Alarcón; Flafi de Roberto Rosario Vidal; Piel de plata de Rosario Arias Quincot; ¿Por qué llora mamá? de Mariella Corvetto Romero y El camino de Cintina de Angelita Corvetto Romero.
NARRATIVA DE NO FICCIÓN
– Crónicas: Huaynacanchaca (comunidad) & José Luis Torres Vitolas, 17 de mayo, el otro Uchuraccay; Juan Manuel Robles, Tragedia en Collins Avenue: el desastre que conmocionó a Miami; y Walter Lingán, Mi nombre es Paronacional y Mamá Angélica.
– Memorias: Eduardo González Viaña, El poder de la ilusión.
– Diario: Gunter Silva, Neutrilo / Cuaderno de navegación y Margarita Saona, Corazón en trance.
– Historia novelada: Percy Vílchez Vela, Amazonía, caucho, historia y Hugo Coya, El espía continental.
– Epistolario: Alfredo Bryce Echenique, Desde la hondonada 1. Cartas a Francois Mujica, 1965-1999.
GRANDES APORTES
– Antropología.- El año de Luis Millones: su trabajo, en coautoría con Guilhem Olivier, Seres a la espera de la muerte. El sacrificio de humanos y animales en Mesoamérica y los andes; y, sobre todo, el monumental tributo colectivo, coordinado por Alejandro Málaga, Qué soles se acercaban al pasado. Homenaje a Luis Millones, 3 tomos.
– Arqueología.- La obra póstuma de un estudioso de amplio prestigio internacional: Luis G. Lumbreras, El imperio Wari: del origen, expansión y legado del imperio milenario que hizo posible el surgimiento de los incas. A su vez, salió el tomo 3 de uno de los libros más importantes de esta década: Krzysztof Makowski, Dioses y creencias del Perú prehispánico, vol. 3: Sierra sur.
– Arte.- Paul Xyu, Entre los lienzos y el hombre: historia de la pintura arequipeña en el siglo XX y Octavio Montestruque Bisso (ed.), Emilio Soyer Nash: Habitar el tiempo, construir el lugar.
– Cine.- Isaac León Frías, Los trances de los cines de América Latina y el Caribe. De los años setenta al fin de siglo.
– Derecho y literatura.- Félix Romero Revilla y Gladys Flores Heredia (eds.), Derecho y literatura en América Latina: Homenaje a Iván Rodríguez Chávez. 2 tomos.
– Historia.- José Antonio Salas, Travesías ultramarinas de Túpac Yupanqui.
– Lingüística.- Ibico Rojas, Quechua: de ayer a mañana.
– Literatura.- La gigantesca investigación de César Toro Montalvo, Historia de la literatura peruana, 20 tomos, contundente debut editorial de SDA.- Política.- Eduardo Arroyo Laguna, Textos de política internacional 1986-2023, 2 tomos; y Pedro Yaranga, Gritos desde el silencio: PCP-SL en el VRAEM, 1983-2020.